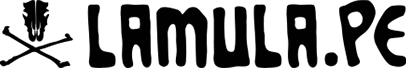Esto es una vaina: Sobre "La muerte de los 21 años", de Adalberto Varallanos
"La muerte de los 21 años", de Adalberto Varallanos, nos presenta a Lucho, narrador en primera persona, que nos informa sobre la “tenue recordación” de sus anterioridades. Luego, se introduce un narrador omnisciente que comienza a registrar su pasado: “Torció su memoria hacia las escaleras de meses que tenía delante, pasó los años”. En tal recuento, los lexemas iniciales, “cabeza” y “pensamiento”, nos plantean la introspección a la que se somete el personaje: un análisis de lo vivido frente al porvenir y que concluye con el descubrimiento de la vida insignificante que ha llevado y aún le espera. Sin embargo es necesario precisar las gradientes: para Lucho el pasado no es aleccionador, tampoco amenazante ni nocivo para su vida, por esto lo mortuorio se acentúa en el futuro: en la adultez.
Como en el verso westphaliano “es el tiempo y no tiene tiempo”, para Varallanos el tiempo es apremiante. La frase “Cuidado. El reloj está dándose cuerda”, siguiendo el discurso, nos especifica que las horas consumen al hombre y actúan a pesar de su voluntad por detenerlas. En otro momento se acota “La tarde fumaba un cigarrillo hecho de minutos”.A esto se debe el tiempo vencido sea una isotopía del cuento: la llegada de la mayoría de edad implica que Lucho asesine sus años pasados. Es decir, el tiempo de la vitalidad concluye al crecer. Por ejemplo, cuando Lucho tiene catorce años se inician comentarios como “YA ESTAS GRANDE”, y donde “grande” es un término que mide el tiempo de la utilidad: a determinada edad, el sujeto ya mayor, deberá trabajar. Se trata entonces de una advertencia que de no cumplirse habrá de convertirse en reproche. La exigencia del ciudadano respetable llega al compás del crecimiento.
Por esto la proximidad de ser mayor de edad lo acerca a lo rechazable, tal cual la frialdad: “Hoy cumplía toda su minoría de edad y había en toda su vaciedad civilizada, en hilachas incoloras y rezagadas: FRIO”. De acuerdo al DRAE “frío” en su primera acepción, es una temperatura desequilibraba: “inferior a la ordinaria del ambiente”; asimismo el párrafo de Varallanos puede además leerse como variante de la expresión “quedarse frío”, esto es, “quedarse asustado o aturdido por algún suceso o desengaño inesperados”. De la cita resáltense también las referencias negativas: vaciedad o “simpleza”; incoloro o “carente de color”; hilacha o “porción insignificante de algo”; rezagado o “quedado atrás”. Todas ellas afines a la consideración de lo que ha sido su vida hasta la fecha, una nadería: “Pero no había hecho nada, no había sido sino un anónimo, un pobrecito joven estudiante que ganaba unas libras en la oficina y se levantaba a las 7 a.m. Era como aquél, como tantos otros, preso en el Perú. Los domingos; matinée…”. Se concluye entonces que el ciudadano promedio está estructurado por lo inútil. La inanidad surge del exceso de deberes y obligaciones, generándose una falta de sentido. Pero si tal balance se realiza a vísperas de cumplir los 21, se infiere que una vez dentro del mundo de los mayores no habrá sino una recrudescencia de lo mortuorio. Así por ejemplo, lo frío será ya gélido.
El narrador focaliza el imaginario de Lucho como parte de la introspección señalada. Considerando la metáfora ontológica “la cabeza es un recipiente” observamos que en la cabeza del protagonista se ha vertido un discurso ideológico que busca imponer su hegemonía a partir de diversas disciplinas como la escuela o la familia, discurso de la ciudadanía ejemplar y, por lo tanto, del progreso y la moral. Por esto se dice que “almacenaba” los tópicos culturales peruanos, los clichés chauvinistas, ideales eurocéntricos de civilización, proyectos reformistas y revolucionarios: “necedades infladas que le fueron acercando, en bandejas gratuitas”.
Varallanos relaciona la decisión final del protagonista con un incremento fórico de la ciudad: si en las primeras cavilaciones la ciudad se mantuvo estática luego se acelerará: «Pasa un bocinazo, luego un Chandler 4336. La calle iba a llegar a la esquina poblada de ruidos». La ciudad se vuelve estridente y súbita. Tal el mundo al que Lucho opta ingresar tras renunciar a lo vital de manera voluntaria, y por lo tanto, cínica: Lucho ya sabe del sin sentido de esta sociedad, pero aún así decide pertenecer a ella. La entrada significa el triunfo de la ideología burguesa limeña sobre la vitalidad juvenil: las exigencias familiares, civiles, el dinero y el utilitarismo definen su elección. En este sentido hay una semejanza significativa con La casa de cartón de Martín Adán y El autómata de Xavier Abril. Tanto el Ramón de Adán (16 años), el Lucho de Varallanos (21 años) y el Sergio de Abril (18 años) han sido conducidos a la pérdida de su juventud: La vitalidad se acaba y comienza la hora de la adultez “ejemplar” y “responsable”. La cita con la muerte es inminente: irremediablemente, ellos serán parte de ese mundo falso, de deberes ciudadanos, mediocridad e inanidad.
En un primer momento, Lucho cuestiona a esta sociedad, considerando que dentro de ella solo puede existir como engranaje: la existencia se reduce a acatar las órdenes y cumplir funciones civiles: trabajo, amor, etc. La crítica a este sistema se expresa en la frase “ESTO ES UNA VAYNA”. Se evidencia también que él quiere aplazar el tiempo cavilando lentamente los años vividos, pero este balance reflexivo se ve obstaculizado por la rapidez con que sobreviene la adultez, velocidad económica y programática. El encuentro se acerca y ocurre violentamente: muere la experiencia y se erige un ciudadano más. Cumplir con un deber oficial, convertirse en adulto, “madurar”, lo lleva a autocastrarse, a pesar de saber que “EL MUNDO ERA REDONDO Y ERA GRANDE”. Escoge, voluntariamente, ser un prisionero. Esta elección finalmente será considerada un crimen para el narrador omnisciente, y que para nosotros tiene tres posibles significados:
a. Realización de lo mortuorio. La muerte se extiende, se dice así: “MIENTRAS TANTO EL PAISAJE SE SUCIDABA A SUS PIES”. El suicidio del paisaje se entiende como la muerte desplegándose alrededor del espacio citadino. Es decir, no solo acontece sino que se visualiza (siguiendo la primera acepción de “paisaje”: “parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado lugar”) .
b. Frustración de un proyecto de vitalidad. Para sus dieciocho años el futuro parece agradable y Lucho es un joven esperanzado: “EL PORVENIR SE ABRIA DE PIERNAS ANTE SU PERSONA”. Pero este proyecto resulta totalmente virtualizado: años después el porvenir no será un cuerpo dispuesto al placer sino un programa de deberes ciudadanos.
c. Condenación al automatismo. Finalmente la decisión de Lucho se ve influenciada por los otros (la familia, el país, etc.). Incapaz de asumir el control, se aliena: la decisión “voluntaria” de matar(se) le deparará ser controlado. En conclusión: la posteridad que le espera es la trivialidad cotidiana; su porvenir, ser un autómata más.
Escrito por
Frontera crítica, política,literaria del tercer espacio
Publicado en
"A lugares marginales te voy a llevar / y del gran liceo te olvidarás" (Eutanasia)